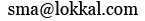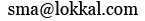English
English
3 de noviembre de 2024
por Philip Gambone
En 1934, junto con Heath Bowman, su compañero de clase en Princeton, Stirling Dickinson se dispuso a explorar México por primera vez. Su odisea de seis meses los llevó por 18 estados. Los dos jóvenes, ambos en la veintena, visitaron docenas de ciudades, pueblos y aldeas. Un año después, publicaron Odisea Mexicana, un relato delicioso, inteligente y notablemente libre de clichés sobre su aventura juvenil. El texto fue escrito en su mayor parte por Bowman. Dickinson contribuyó a las numerosas y hermosas ilustraciones en bloques de linóleo.
José Mojica, estrella de ópera y cine de la época, que más tarde presentó San Miguel de Allende a Bowman y Dickinson, escribió el prólogo del libro. En él escribió: «Como artista mexicano que desea que su país sea admirado y apreciado tanto como criticado, que sea conocido por el resto del mundo por sus verdaderos méritos o sus defectos, siento que esta “Odisea Mexicana” es una descripción de lo más honesta y sincera del país del que trata». Lo consideró «el mejor libro que he leído sobre mi país».

Dickinson y Bowman hicieron su viaje en un destartalado Ford de 1929 llamado «Daisy», a quien está dedicado el libro. De hecho, Daisy se convirtió en el tercer personaje de su odisea, una compañera a la que colmaron de afecto a pesar de sus defectos. Sus faros eran débiles, su velocímetro estaba averiado. Tenía tendencia a sobrecalentarse. Pero con una llave inglesa y un destornillador, Dickinson la mantenía en marcha.
Cuando comienza el libro, los dos intrépidos jóvenes aventureros se encuentran en una aduana mexicana en la frontera con Estados Unidos. «Qué extraño», escriben, »que por el simple procedimiento de cruzar el Río Grande, cambiando el nombre de Laredo por el de Nuevo Laredo, nos veamos de repente sometidos a una serie de experiencias tan nuevas. Es la transformación más rápida que se puede encontrar en cualquier parte del mundo».

Tomaron la nueva carretera Panamericana, pero después de quinientas millas, el camino se volvió «lejos de ser bueno». Era noviembre y, a medida que se acercaban a Tamazunchale, las persistentes lluvias otoñales eran «bastante notables». A sus ojos, la «calidad china del escenario» era digna de mención: «las montañas desvaneciéndose en la bruma, el primer plano fuerte y negro contra la niebla, siluetas de formas exóticas a cada lado».
El aura china pronto dio paso a las realidades mexicanas: cerdos y gallinas merodeando por las puertas de las chozas de paja, madres moliendo maíz para hacer tortillas, amables mestizos con sombreros, caminos embarrados que no eran mucho mejores que senderos de burro, subidas y bajadas precipitadas. Daisy iba a un promedio de once kilómetros por hora.

Impertérritos, se lanzaron sin reservas a todo tipo de exploraciones. Nada parece haberles amedrentado. En un pueblo, donde no hay hotel, el alcalde los aloja. «Las camas son típicamente mexicanas, lo que significa que son cómodas, salvo las almohadas. Las piedras son menos duras».
Los detalles más nimios despiertan su infatigable curiosidad: la gente del pueblo horneando pan en un horno comunitario; un quiropráctico con nudillos de latón; los abarrotes o tiendas de «nociones»; una banda de música seria aunque inexperta con «dudosas notas de ensayo que ya hemos oído antes»; un partido de fútbol en el que participa Dickinson; el color magenta de las buganvillas; el paseo nocturno: «los hombres dando vueltas alrededor del paseo en una dirección, las mujeres en la otra». Cuando Dickinson saca sus materiales artísticos y empieza a dibujar, atrae a una gran multitud. Incluso los jugadores de fútbol se acercan a echar un vistazo, «observando quizá que las patas del caballete se parecen a los postes de la portería».

Se cuidan de evitar generalidades: «Cada pueblo es diferente, cada uno tiene su propio tipo de plaza, su propia configuración de casas y mercado, singularmente suyo». Al mismo tiempo, reconocen una característica esencial compartida por la mayoría de los mexicanos que conocen: «la simplicidad limpia y bien definida de la vida y las costumbres de aquí, de un lugar no tocado por nuevos dispositivos, por máquinas y complicaciones. Nada de tonterías románticas, de volver a la naturaleza, nada de utopías, nada de nobles salvajes. Sino gente honrada, que vive de la tierra negra, se rompe la espalda en el arado y duerme por la noche en sus petates de paja colocados sobre suelos de tierra. Sin embargo, encuentran tiempo para cantar, jugar al fútbol y al baloncesto, emborracharse con pulque y tequila, quizá inmoral pero gloriosamente».
No todo les gusta. Cuernavaca es «la ciudad más insípida de todo México... Hollywood a secas, sin adulterar». Acapulco, aunque «suficiente para dejarte 'sin aliento', se está convirtiendo rápidamente en una Riviera mexicana infestada de turistas». En Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes «les parece una “monstruosidad”. El Castillo de Chapultepec, con su «clasicismo frío y austero», es «decepcionante». Y la calidad de los murales de Rivera, que examinan en la Secretaría de Educación, es «desigual». Tampoco les importa burlarse de los turistas desconcertados que no saben «qué pensar de todo esto». Afortunadamente, se toman tiempo para los placeres más pequeños y tranquilos de la ciudad: puertas de roble talladas, rejas de hierro forjado. Tras la tranquilidad del campo, la gran ciudad ofrece «más piezas que encajan en nuestro rompecabezas de un país increíble».

En Pie de la Cuesta, se alojan en casa de un amigo americano, Ben Todd. Aquí, cada mañana, Dickinson se va a pintar. Tiene que vérselas con los cangrejos ladrones, que hacen honor a su nombre intentando llevarse sus tubos de pintura y sus pinceles. La jungla es espesa. Divisan «una pequeña reproducción de un animal prehistórico» y se enteran de que es una iguana, «el ratón de los trópicos». La hembra, más fácil de atrapar, «se come muy bien», escribe Bowman. Dickinson siente la tentación de disparar a algunos de los pájaros que ven: gallinas de barro, pichichi y pájaros Jesucristo, llamados así porque parecen caminar sobre el agua cuando empiezan a volar. Al atardecer, ya tiene una buena colección.
Pasan otro mes visitando ciudades artesanales, como Tixtla, famosa por sus máscaras, y Chilapa, conocida por sus rebozos. En Oaxaca, Dickinson compra un sarape por nueve pesos. En Texcoco, con sus hermosas iglesias, encuentran sarapes aún más impresionantes: «Esto era arte, esta gente recordaba a sus antepasados toltecas». Opinan con tristeza que un día estos artesanos perderán sus negocios a manos de la producción en masa de las fábricas. Y, por supuesto, no pueden pasar por alto Teotihuacán: «En ningún otro lugar de México se puede sentir tanto la grandeza de los pueblos anteriores».
A menudo, los chicos tienen que pasar apuros. Dickinson se deja barba; nadan desnudos en los ríos; el precio que pagan por el alojamiento es «prácticamente caridad». Sean cuales sean las circunstancias, afrontan cada situación con buen humor y dispuestos a seguir la corriente. «Por cada lujo americano, había una sólida satisfacción mexicana como equivalente.... Las molestias sólo tenían gracia ahora. Las habíamos vivido, y añadían picante».

En su viaje de medio año conocen a mucha gente, mexicanos y expatriados. Según su experiencia, los mexicanos suelen salir ganando. Se divierten mandando a paseo a los turistas estadounidenses, incluida Mona, que llora «el paso de los buenos tiempos en Taxco, cuando sólo se reunían dos, tres o cuatro, y los mexicanos no intentaban timarte y la vida era maravillosa». Y luego añaden: «A pesar de su luto, ella ha americanizado Taxco más de lo que podrían hacerlo mil turistas».
Una y otra vez, reconocen que sus juicios y creencias personales deben ceder el paso a lo que los propios mexicanos sienten sobre su cultura (una actitud muy recomendable). Si bien, por ejemplo, una corrida de toros a la que asisten es «extraña a nuestros ojos norteños», reconocen que se trata «ante todo de un espectáculo artístico, y hay que estar imbuido de un sentimiento, de un punto de vista afín a los latinos, antes de apreciar la corrida».

Al emprender el regreso a Estados Unidos, quedan asombrados por la inmensidad y la naturaleza salvaje de los estados del norte de México: «como volver a los días de la frontera». A estas alturas, Daisy empieza a mostrar signos de ralentización. Cuando su radiador agujereado se queda sin agua, le echan un garrafón de vino tinto. A toda velocidad, pasan por Guanajuato y pueblos cercanos a San Miguel, que no han visto en este viaje. Pero cerca, en Celaya, destacan «una interesante variación de la arquitectura tradicional de las iglesias, es decir, los elegantes campanarios del arquitecto del siglo XVIII Francisco Tresguerras».
El intrépido dúo avanza hacia el norte, riéndose de sí mismos por no saber cuánto mide una legua («¿un kilómetro o una milla?») y descubriendo la inutilidad de los mapas en México. En Ahumada, paran a tomar un último trago y pasan la última noche durmiendo en una zanja, envueltos en sarapes. «La gran decepción de nuestro viaje», escriben en la última página, “fue que nunca vimos a un bandido”.
Cuando el libro llega a su fin y empiezan a resumir su experiencia, escriben que «llegaron a creer en México», añadiendo que esta creencia no es una actitud romántica. «Es cierto que nuestro juicio se vio influido por sus espectaculares paisajes, su colorido desenfrenado y su vida barata, pero estos elementos formaban parte de México y debían tenerse en cuenta. Sabíamos que México tenía sus defectos, es cierto; pero el énfasis se había puesto en ese lado, y habíamos reaccionado. La República sigue sometida a las ideas del Norte, a la civilización maquinal del Norte. Pero sólo hay una manera de resolver su problema: a su manera. No a la española, ni a la norteamericana».

Odisea Mexicana está saturada de un entusiasmo juvenil contagioso. Al leer este encantador libro, escrito hace noventa años, uno se contagia del espíritu de descubrimiento feliz y de buen humor que estos dos jóvenes trajeron consigo en su viaje. «Uno podría vivir aquí durante siglos», escriben. «El tipo de lugar en el que no se envejece, sino que simplemente se es más sabio, con la lenta absorción del sol curtiendo los cuerpos».
Bowman y Dickinson volvieron pronto a México, y esta vez visitaron San Miguel de Allende, donde acabaron construyendo una casa juntos. Coescribieron dos libros más, tras lo cual Bowman abandonó definitivamente San Miguel. Se casó y se convirtió en funcionario del Servicio Exterior, con destinos en Chile, Roma, París, Yugoslavia y la India.

Dickinson, en cambio, se quedó. Me gustaría pensar que algunas frases hacia el final de la Odisea Mexicana fueron escritas por él: «Cinco meses y medio no es un tiempo interminable, no es tiempo suficiente para ver una cuarta parte de lo que nos hubiera gustado ver.... Sin embargo, ahora nos sentíamos como en casa, sería extraño volver a las costumbres americanas; habíamos perdido demasiados prejuicios convenientes y complacientes».
Dickinson vivió según esas palabras. Como muchos lectores de esta columna saben, permaneció aquí el resto de su vida, convirtiéndose en uno de los residentes expatriados más entusiastas y enérgicos de la ciudad, ayudando a fundar y dirigir dos escuelas de arte, así como prestando un apoyo sustancial a muchas otras iniciativas. Lea Odisea Mexicana -hay ejemplares disponibles en Internet- para saber cómo empezó su profunda historia de amor con este país.
**************

Philip Gambone, profesor de inglés jubilado, también enseñó escritura creativa y expositiva en Harvard durante veintiocho años. Es autor de seis libros, entre ellos, As Far As I Can Tell: Finding My Father in World War II, que fue nombrado uno de los mejores libros de 2020 por el Boston Globe. Su nueva colección de relatos, Zigzag, acaba de ser publicada por Rattling Good Yarn Press y está disponible en Amazon y en la librería de la Biblioteca.
**************
*****
Por favor contribuya a Lokkal,
Colectivo en línea de SMA:
 ***
***
Descubre Lokkal:
Ve el video de dos minutos a continuación.
Luego, justo debajo de eso, desplácese hacia abajo por el muro comunitario de SMA.
Misión

Visit SMA's Social Network
Contact / Contactar