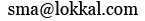Incidente en la cuenca de Mill Creek
|
|
 English
English
1 de septiembre 2024
por Donald Patterson
Pasé gran parte de mi infancia, adolescencia y juventud en Colorado. En otra época, antes de los celulares y los juegos de computadora, eran las Montañas Rocosas, con sus cañones, valles, arroyos, ríos y lagos, las que consumían la mayor parte de mi tiempo libre. Como nací con tierra bajo las uñas y pasármelo en grande significaba estar al aire libre, encontraba un nuevo subidón de adrenalina con sólo meter en la maleta el equipo necesario.
Siempre pensando en las posibles truchas, ciervos, alces, rápidos, nieve y pendientes que podría encontrarme. Por aquel entonces la naturaleza era básicamente un entretenimiento. Ya de adulto en México estudié y trabajé de 2006 a 2019 en Ecología y Manejo de Cuencas Hidrológicas. El enfoque, por supuesto, fue la Cuenca Alta del Río Laja.
Sin embargo, durante esos años de juventud recogí un montón de adjetivos y sustantivos locales y regionales que describen el medio ambiente donde pasé mi tiempo. Pero la verdad sea dicha, nunca recuerdo haber oído la palabra cuenca hidrográfica hasta que tuve veintitantos años. No fue en las Montañas Rocosas, sino en las Montañas Azules del sureste de Washington y el noreste de Oregón.
***
|
|
|
|
Trata de imaginar que te sacude violentamente una explosión insonora en un entorno completamente oscuro. Al recordarlo, me parece asombroso cómo pude mantenerme en la silla durante los primeros segundos.
Sin previo aviso, la yegua se encabritó y yo salí despedido hacia atrás inesperadamente contra la cabeza del alce atado a la parte trasera de mi montura. Entonces, cuando la yegua saltó hacia delante, encontré mi cara entre las crines de su nuca. En la oscuridad no tenía ni idea de adónde iba la yegua. Sentí que íbamos cuesta abajo. Intenté enderezarme y tiré con fuerza de las riendas con ambas manos. Recuerdo el olor a agujas de pino mientras las ramas me golpeaban la cabeza y la cara.
De repente, volé por los aires. Caí al suelo de espaldas e inmediatamente la yegua cayó sobre mi pecho y mis piernas antes de seguir dando tumbos ladera abajo. Lo último que recuerdo es el ruido de sus sacudidas debajo de mí. Luego me desmayé.
Estaba oscuro, hacía frío y estaba mojado, y me resultaba difícil distinguir entre la conciencia y la inconsciencia. Sentía el sabor de la sangre en la boca y la primera bocanada de aire me produjo un fuerte dolor en el pecho. Mi primer pensamiento fue que me había roto las costillas y que me estaban perforando el pulmón izquierdo.
Desde algún lugar por encima de mí me llegó la voz de mi compañero de caza y amigo, KJ: «¡Don! Don!»
La experiencia dolorosa de mi primera respiración consciente inhibió cualquier respuesta inmediata. Incapaz de llenar mis pulmones de aire pensé: «Dios, no me dejes morir aquí en la oscuridad»
«¿Don? ¿Don? ¿Dónde estás?»
| |
|
|

Ganar el sorteo de una licencia de alce macho para cazar en la cuenca de Mill Creek a principios de los años sesenta era emocionante. Cuando en 1954 la ciudad de Walla Walla permitió por primera vez el acceso a la cuenca a un número limitado de cazadores, se rumoreaba que casi todos los que habían obtenido su licencia habían abatido un alce macho de siete puntos. Desde entonces, cientos de cazadores lo solicitan cada año, pero menos de 100 tienen la suerte de conseguir un permiso. Estos permisos especiales de 10 días daban a los cazadores acceso a una zona infestada de alces que estaba vedada a cualquier otro acceso público durante el resto del año. Las normas de caza en la cuenca eran muy estrictas. Sólo se permitía la entrada a la zona a dos hombres por cada permiso. KJ había tenido la suerte de que nos concedieran un permiso a los dos y me invitó a ir con él, no tanto por mi habilidad como tirador, sino más bien para que le ayudara a sacar el alce si conseguía uno. No obstante, me llevé mi rifle y mi visor por si tenía más posibilidades de disparar que él. La semana anterior, después de explorar el borde de la cuenca, habíamos acordado que un par de caballos de carga nos llevaran a la cuenca desde el sureste.
La cuenca abarca cerca de 16.000 acres en las Montañas Azules del sureste del Estado de Washington y otros 8.000 acres del noreste de Oregón. Los límites se establecieron a principios del siglo XX para proteger el suministro municipal de agua de Walla Walla. Se prohibió la entrada al público. A mediados de los años 20 se introdujeron alces en las Montañas Azules. 25 años después, los alces se habían multiplicado tanto que sus hábitos de pastoreo causaban graves problemas de erosión en las empinadas laderas y crestas de la cuenca. Para contrarrestar el problema, las autoridades de Walla Walla empezaron a permitir un número limitado de cazadores en la cuenca.
La cuenca no es un lugar fácil para cazar. Nunca se habían construido carreteras dentro de sus límites y sólo se mantenían unos pocos senderos para viajar a caballo. Como no se permite a nadie entrar en la cuenca antes de la temporada de caza, sólo se podía explorar el exterior de los límites. KJ y yo pasamos un fin de semana antes de la temporada buscando con binoculares alces y un punto de entrada. El terreno era tan escarpado que decidimos entrar por el suroeste y subir a caballo por la cuenca a lo largo de Mill Creek.
El dueño de los animales de carga nos había dicho que ni siquiera a él le estaba permitido acompañarnos. Una de las muchas normas prohibía pasar la noche en la cuenca. Eso significaba que teníamos que abandonar la cuenca cada día antes del anochecer y regresar al día siguiente si no podíamos llenar una de nuestras etiquetas. Estoy seguro de que el empacador cruzaba secretamente los dedos para tener la oportunidad de alquilar sus caballos durante varios días. Con la esperanza de evitar el gasto del alquiler de caballos, decidimos cazar todo lo que pudiéramos. Si abatíamos un alce a última hora de la tarde, planeábamos subir la carne a un árbol y volver a por ella al día siguiente.

El sendero que remontaba la cuenca estaba en buen estado desde el campamento de empacadores río arriba. Durante la primera hora más o menos, el sendero ascendía por una cresta por encima y a la izquierda del arroyo Mill. Luego comenzó a descender de nuevo hacia la cuenca. En este primer descenso, cerca de la cima de la cresta, cruzamos una antigua avalancha. Libres de vegetación por encima y por debajo del sendero nos sentimos expuestos y precarios. La bajada era empinada. No era el tipo de entorno en el que nadie quisiera tener un accidente.
No recuerdo los motivos, pero ni KJ ni yo llevábamos reloj aquel día. Lo descubrimos cuando los caballos se detuvieron a beber en la primera de las doce veces que el sendero que remontaba la cuenca cruzaba el arroyo. Siendo los típicos caballos de carga, fueron lentos al salir del establo, pero la experiencia previa indicaba que se comportarían como caballos de carreras en el viaje de vuelta al establo. Pero ambos estuvimos de acuerdo en que habíamos cabalgado durante más de 3 horas para cuando empezamos a cazar. Además, el tiempo hacía difícil calcular correctamente el tiempo. Hacía frío cuando salimos temprano del campamento del empacador. Sin embargo, el amanecer prometía un día despejado. A mitad de camino hacia nuestro destino final, el tiempo nos sorprendió. El cielo se volvió gris, el sol desapareció y empezó a llover, en algún momento antes del mediodía.
Cuando bajamos de los caballos para cazar, KJ se dirigió a un afluente por el lado derecho del arroyo y yo tomé el izquierdo. Atravesé un barranco muy arbolado y trepé por una empinada ladera estéril para ver mejor. Entonces estaba en buena forma. Sin embargo, a un tercio de la subida, unos 100 metros, me quedé sin aliento y me detuve a sentarme en una roca. Me pareció un buen lugar para hacer un reconocimiento preliminar. Debían de ser las tres de la tarde y la lluvia se había convertido en aguanieve.

Me sorprendí cuando en pocos segundos vi al alce. Estaba al otro lado del afluente y justo por encima de las copas de los árboles del bosque que crecía a lo largo del fondo del barranco. No me puse el rifle al hombro de inmediato. Primero calculé la distancia a la que se encontraba el alce del fondo del barranco. Las normas de la cuenca decían claramente que no podíamos disparar a ningún animal a menos de 50 metros del agua. Una vez convencido, apunté con cuidado y disparé. El alce no se abalanzó, sino que siguió caminando a su ritmo original. Desde mi posición más elevada, supuse que había fallado.
Sin embargo, el animal no huyó, así que volví a disparar. Me concentré en no sobresaltarme con la esperanza de que si volvía a fallar vería si mi disparo daba en la ladera por encima o por debajo de él. Ninguna de las dos cosas ocurrió y el alce siguió sin huir. Siguió caminando. En cuestión de segundos se oyó un disparo de rifle desde algún lugar por encima y por detrás de mí. Vi una nube de tierra levantarse varios metros por encima del alce. Como no estaba esperando a que alguien más cogiera al alce al que había disparado dos veces, respiré hondo, contuve la respiración y volví a disparar. Esta vez estaba seguro del tiro porque el alce cayó y rodó unos metros por debajo del sendero por el que había estado viajando. Seguí observando al animal mientras me dirigía con cuidado colina abajo hacia él. Cuando llegué descubrí que le había dado las tres veces. Eso explicaba por qué no corrió después de mi primer disparo. Ahora empezaba el trabajo sucio.
Cuando ya había destripado al animal llegó KJ. No me di cuenta de su presencia hasta que habló: «Es un bonito alce».
Le miré y le contesté: «No es el alce más grande que he abatido. ¿Estás satisfecho?» KJ no respondió directamente a mi afirmación. Tal vez estaba pensando en mis exageradas historias anteriores de pesca y caza. En su lugar, miró al cielo y dijo: «Bueno, está oscureciendo rápidamente, así que será mejor que lo colguemos en uno de los árboles de allí para mantener a los depredadores lejos de él. Volveremos a por él por la mañana».
Cuando terminamos de colgar el alce ya era de noche y necesitábamos linternas para volver con los caballos. El único comentario que hizo sobre el cinco puntas fue: «Eso es mucha carne».

Una de las normas de nuestro permiso de caza era un alce macho. No se nos permitía disparar a una hembra. Así que decidimos, en caso de que alguien del departamento de caza y pesca pudiera estar en el campamento del empacador, llevarnos la cabeza y el bastidor del animal. Debido al peso extra de la cabeza y el bastidor, KJ llevó los dos rifles en su caballo para ayudar a equilibrar el peso en ambos caballos.
KJ y yo no sólo éramos íntimos amigos, sino que durante el verano trabajábamos juntos. KJ era maestro de escuela y yo cursaba el último año en la Seattle Pacific University. KJ entendía de bienes raíces y cada verano compraba una casa en Queen Anne Hill y la remodelaba. La estrategia de KJ consistía en comprar la casa más destartalada de un barrio de clase media. Muchas veces el trabajo era muy simple. Poníamos alfombras de pared a pared, paneles de madera en algunas paredes y armarios de cocina. Las casas que elegía solían reportarle el doble de su inversión. Al tercer verano ya teníamos tres casas. Yo me beneficié, no sólo con un trabajo de verano, sino que varias veces viví en la casa que estábamos reformando. Sin embargo, fue nuestra pasión por la caza y la pesca lo que nos unió. Además del hecho de que habíamos aprendido de estas experiencias a confiar el uno en el otro. La pesca tuvo más éxito que la caza.
Pescábamos salmones en Puget Sound y truchas en los ríos y lagos del estado de Washington. Por supuesto, teníamos nuestros lugares de pesca favoritos cerca de Seattle, a los que podíamos llegar si salíamos de la ciudad en una o dos horas. Por lo general, al anochecer ya teníamos nuestro límite de truchas.

El viaje
|
|
|
|
«¿Don?»
«Estoy aquí». Fue dicho en voz baja porque cada respiración era muy dolorosa.
«¿Don?»
Me di cuenta de que no podía oír mi voz. Reuní todo el coraje que pude y me obligué a inhalar una mayor cantidad de aire: «Creo que tengo la pierna rota».
«¡Gracias a Dios!» fue la aliviada respuesta de KJ. «No intentes moverte. Bajaré hasta ti».
| |
|
|
No recuerdo cómo KJ me subió de nuevo al sendero. Tal vez fue una combinación del dolor y el frío lo que embotó mis sentidos. Parecía aliviado de que no me hubiera roto la pierna. Cuando llegamos al sendero principal, quiso saber si podía caminar. Di un paso adelante y el dolor me atravesó el pecho. No podía. De hecho, de pie, sólo podía respirar superficialmente, así que me ayudó a subir a su caballo. Me dio las riendas y cogió la cuerda del ronzal. Luego, desde algún lugar en la oscuridad a poca distancia por delante de mí, habló y comenzó a evaluar el problema que tenía entre manos.
«Tengo nuestros dos rifles, pero todos los cartuchos estaban en tus alforjas». Dudó un momento antes de continuar: «También tenías nuestras linternas y comida. No tenemos equipo de acampada, así que hace demasiado frío para pasar la noche en la cuenca aunque la ley lo permitiera. Supongo que no tenemos otra alternativa, así que vamos a intentar salir a pie en la oscuridad. ¿Qué te parece? ¿Te animas?»

«Sí», logré exhalar. Hice una mueca, o tal vez sonreí, y pensé: «No siento el sabor de la sangre fresca en la boca». La idea de encontrar un médico era lo primero en mi mente.
Comprendiendo la urgencia de nuestra situación, empezó a avanzar tanteando el sendero con los pies a cada paso. Debido a la lluvia y al aguanieve, el sendero estaba embarrado y resbaladizo. Esto le ayudó. Incluso recuerdo el sonido de pequeños charcos de agua chapoteando bajo los cascos del caballo aquella noche. Avanzábamos despacio. De vez en cuando, KJ interpretaba mal la sensación bajo sus pies y acababa alejándonos del sendero principal y metiéndonos en un cruce de animales. Afortunadamente, el caballo de carga era más listo que nosotros y se resistía. En esas ocasiones, KJ me pasaba la cuerda del ronzal y empezaba a dar vueltas alrededor del caballo en arcos cada vez más amplios hasta que volvía a encontrar el camino. Afortunadamente, el testarudo caballo se ponía en marcha sin ningún tipo de persuasión.
Tras varias horas de silencio entre nosotros, KJ, exhausto, declaró: «Don, no sé si podré seguir. Tenemos que replantearnos nuestra estrategia. Paremos e intentemos encender un fuego».
Me ayudó a bajar del caballo y luego expuso una alternativa que, evidentemente, llevaba tiempo rondándole por la cabeza.
«Hemos cruzado el arroyo 8 veces. Quedan cuatro más. La lluvia está haciendo subir el agua del arroyo y en el último cruce me llegaba por encima de las rodillas. Si sigue lloviendo y cayendo aguanieve así por toda la cuenca, puede que no sea capaz de vadear el arroyo más abajo».

En ese momento dejó de hablar para darme tiempo a asimilar lo que había dicho. Después de un momento continuó.
«Si conseguimos encender un buen fuego podré coger el caballo y llegar antes al campamento de los empacadores. Volveré a por ti con ayuda. Los próximos tres cruces del arroyo están muy cerca. Calculo que cabalgando y dándole la cabeza al caballo de carga tardaré alrededor de una hora en llegar al último cruce. Desde allí, menos de dos horas de vuelta al campamento». Tenía razón, por supuesto. Había muchas posibilidades de que si continuábamos nuestro lento avance muriéramos los dos por exposición en las montañas esa noche. Por otra parte, si me quedaba atrás sin fuego, estaría muerto antes de que él regresara.
Sin más discusión, KJ me entregó su billetera y empezó a buscar a tientas leña seca en la oscuridad. Mientras tanto, saqué todo el papel de nuestras carteras y de las alforjas.
Quemamos todo lo que teníamos intentando encender un fuego. Entre ellos estaban nuestras fotos familiares, dinero, mapas e incluso nuestras licencias de caza y el permiso para estar en la zona. En todos mis años de acampada, caza y pesca en los estados del oeste nunca había tenido problemas para encender un fuego. Sin embargo, todo lo que intentamos fue en vano. Todo estaba demasiado húmedo y era imposible encontrar leña seca en la oscuridad de la noche.
Finalmente, resignado a lo obvio, dijo: «Deja que te ayude a volver al caballo».
Ahí estaba. Nos habíamos comprometido a hacer el último intento.

Sólo recuerdo fragmentos de las dos horas siguientes. Recuerdo haber contado los cruces del arroyo, especialmente el cuarto y último. Sabía que era profundo porque KJ luchó, tropezó y maldijo intentando cruzarlo. Más tarde, cuando vino a verme al hospital, me dijo que casi se le congeló la virilidad. Sin embargo, unos treinta minutos después de cruzar y ascender por la cresta final, se produjo un acontecimiento asombroso.
Incapaz de respirar más allá de breves y estáticas bocanadas de aire, me sentí acabado. El ritmo de KJ era tan lento que parecía que no avanzaba. Cada paso que daba me hacía presentir que podría ser el último. Lo único que oía eran sus jadeos y gruñidos mientras se esforzaba por avanzar. Entonces le oí decir en voz baja, como si hablara consigo mismo: «He terminado».
Varias veces en las últimas horas se me había pasado por la cabeza la idea de morir. Incluso había intentado imaginar cómo ocurriría el proceso. En cada uno de los escenarios que creaba en mi cabeza me consolaba el hecho de no estar solo. De repente, el cielo se iluminó sobre la cresta con ondas de luz verde. Dejó al descubierto el traicionero desprendimiento de rocas que habíamos cruzado esa misma mañana. Los tropiezos aquí significaban una muerte segura. Nunca antes había visto una aurora boreal, y más tarde descubrí que mi compañero tampoco. Nunca hablamos de ello, pero nuestros ánimos cambiaron. «Crucemos este maldito alud», fue la respuesta de KJ. No mucho después de cruzar la avalancha las ondas de luz se detuvieron. Algo había cambiado notablemente y KJ siguió adelante. Una vez que llegamos a la cresta, sólo quedaba una hora de descenso hasta el campamento. Entramos en el campamento al amanecer.

Los dos nos quedamos dormidos en el camión del empacador mientras nos llevaba al hospital de Walla Walla, Washington. No volví a ver a KJ hasta más tarde esa misma noche.
El hospital de Walla Walla
Me pasé todo el día en el hospital soplando agua coloreada de un frasco a otro. El médico me dijo que era necesario abrirme los pulmones. Había estado a punto de morir de hipertermia. Tenía tres costillas rotas. Afortunadamente, no me habían perforado ningún pulmón. Resultó que la sangre que saboreaba en la boca procedía de la nariz. El médico me informó de que volvería a la mañana siguiente para sacarme los pequeños guijarros y cortezas incrustados en la frente y la nariz. KJ apareció por la noche y me dijo que tenía que volver a Seattle para no faltar a clase al día siguiente, lunes. Hablamos de mi situación y le dije que prefería volver a Seattle con él. Estuvo de acuerdo, siempre y cuando el médico lo aprobara. Mientras esperábamos a que llegara el médico, hablamos de lo que le había pasado ese día.
Me dijo que había vuelto con el empacador al campamento y que desde allí habían cabalgado hasta el alce y lo habían empacado. La yegua estaba arañada pero milagrosamente no se había roto las patas. El empacador había encontrado las huellas de un coyote cruzando más o menos por donde la yegua se había asustado y saltado por la empinada orilla hacia el arroyo.
El médico no estaba muy dispuesto a que abandonara el hospital en mi estado, pero cuando insistí me hizo firmar una autorización para que ni él ni el hospital se responsabilizaran si surgían más complicaciones. Antes de marcharse, me roció el pecho con algo muy frío, casi tan doloroso como mis tres costillas rotas. Luego me vendó el pecho con una venda y me fui del hospital con KJ.
El vehículo de caza de KJ era un Buick de modelo antiguo, así que había espacio de sobra en el asiento trasero para que me tumbara. Antes de salir de Walla Walla, KJ paró en una gasolinera para hacer el viaje de dos horas hasta Yakima. Había llamado a su padre desde el hospital y su padre estaba volando a Yakima para reunirse con nosotros.

Estaba somnoliento, pero aún no dormido, cuando oí al empleado de la gasolinera.
|
|
|
|
«¿Señor?»
Sr. Aquí tiene su tarjeta de crédito.
¿Señor?
| |
|
|
Me levanté en el asiento trasero y encontré a mi amigo dormido y desplomado sobre el volante, completamente fatigado. Estaba roncando. Salí del coche, cogí la tarjeta de crédito del empleado, empujé a KJ hacia el lado del pasajero y conduje hasta Yakima.
Por aquel entonces yo era, mentalmente, un adolescente ecologista de 23 años. A algunos les parecerá irónico que mi primera toma de conciencia medioambiental, que pasó de «conciencia» a deseo de actuar, fuera provocada por una excursión de caza. Sea como fuere, fue mi primera introducción al concepto de cuenca hidrográfica y al aprendizaje de su estructura física y biológica. Me quito el sombrero ante la comunidad de Walla Walla, Washington, por haber tenido hace 100 años la previsión de proteger su agua. Hoy Walla Walla obtiene el 90% de su agua municipal de este drenaje. Y en los 60 años que han pasado desde que cazo alces en esta cuenca, también han abordado y resuelto muchos obstáculos para proteger la zona, aparte del sobrepastoreo de alces.
Me alegró leer que ahora tienen programas de control de inundaciones e incendios forestales. Y otra buena noticia para un viejo cazador y pescador: están limpiando y rehabilitando Mill Creek para la migración local del salmón y la trucha arco iris. También fue agradable comprobar que Walla Walla cuenta hoy con el apoyo de varias organizaciones ecologistas de Idaho y Oregón que tienen programas para otros espacios naturales adyacentes a la cuenca.
**************

Donald Patterson: Como adulto en México estudié y trabajé de 2006 a 2019 en Ecología de Cuencas Hidrográficas (la ciencia) y Manejo de Cuencas Hidrográficas (aplicación de la ciencia). El enfoque, por supuesto, fue nuestra Cuenca Alta del Río Laja.
**************
*****
Por favor contribuya a Lokkal,
Colectivo en línea de SMA:
 ***
***
Descubre Lokkal:
Ve el video de dos minutos a continuación.
Luego, justo debajo de eso, desplácese hacia abajo por el muro comunitario de SMA.
Misión

Visit SMA's Social Network
Contact / Contactar
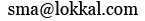
|
|
|
|
| | |
Click ads
Contact / Contactar
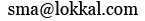 copyright 2026
copyright 2026
|