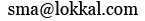Carretera de la Costa del Pacífico
*
English
26 de enero 2025
por Dr. David Fialkoff, Editor
A finales de los psicodélicos años 60 yo era un preadolescente muy precoz, sintonizado y excitado. Estaba predispuesto al movimiento antiautoritario e inconformista de la época por la educación, o falta de ella, que mis padres, ferozmente independientes, me dieron o no me dieron.
Unos meses antes de cumplir 19 años, a finales de mayo de 1976, viajé a California con una conocida de la universidad, una mujer a la que conocía (en el sentido bíblico). Con ella y una amiga suya, otra mujer, conducían la camioneta de otra persona cruzamos el país. Esa tercera persona en la camioneta, viéndome como un obstáculo a sus intenciones románticas con la segunda persona, mi conocida, se las arregló para arrojarme del vehículo justo a las afueras de Salt Lake City. Qué paisaje más inhóspito, atascado junto a la Ruta 80 en una enorme llanura de sal, reluciente de blanco bajo un sol abrasador.
Pero, como suele ocurrir a los 18 años, la fortuna me sonrió. En un abrir y cerrar de ojos, conseguí que me llevara un marinero de veintitantos años que conducía un Chevy Impala descapotable desde su permiso en Ohio hasta la base de San Diego. Esa noche dormimos en el coche en algún lugar del oeste de Nevada.

Carretera de la Costa del Pacífico
*
Al día siguiente anduvimos por San Francisco y luego por la magnífica, pero traicionera, autopista de la costa del Pacífico hasta mi destino, la casa de dos amigos en San Luis Obispo. En ese trayecto, a gran altura sobre el Pacífico, dando tumbos por esas curvas cerradas, a menudo a sólo unos metros del precipicio y la eternidad, ese marinero alimentado con maíz y muy americano no paraba de gritar alegremente: «Tengo radiales». Lo repetía sin cesar hasta que recuerdo haberle gritado: «Me da igual lo que tengas. Más despacio».
El marinero me dejó en la puerta de la casa de mis amigos de San Luis. Eran una pareja, a la que conocía de Connecticut; ella, la hermana mayor de un ex novio de la secundaria y él, un ex locutor de radio, de una familia conocida por la mía por generaciones. Los mexicanos dicen: El mundo es un pañuelo, que dependiendo de cómo te esté tratando la vida se traduce como «El mundo es un pañuelo» o «un trapo de mocos».
Como me estaba tratando bastante bien; ¡ah, California! Después de unos diez días en SLO, hice autostop hasta Berkeley. Llevaba en la mochila la dirección de una casa de allí, en Pardee Street, que me dio un músico que conocí, miembro de una banda, que tocaba en un bar de Connecticut: «Puedes quedarte allí», me sonrió.
La vida me estaba tratando bastante bien; ¡ah, California! Después de unos diez días en SLO, hice autostop hasta Berkeley. Llevaba en la mochila la dirección de una casa de allí, en Pardee Street, que me dio un músico que conocí, miembro de una banda, que tocaba en un bar de Connecticut: “Puedes quedarte allí”, me sonrió. Así lo hice, presentándome sin avisar y siendo bienvenido en aquel hogar tan alternativo, cuyo único miembro, del que aún me acuerdo, era una chica llamada Johnny. Y todo lo que recuerdo de Johnny es una historia que me contó sobre su fuga de un hospital psiquiátrico en el campo. Saltó la valla y salió a la carretera estatal, donde el tráfico era lento. Sin importarle adónde iba, sólo queriendo escapar, hacía autostop en ambas direcciones, corriendo de un lado a otro, como ella decía, "Intentando conectar el este con el oeste".

Universidad de California en Telegraph
*
Recuerdo estar sentada en Berkeley, décadas revolucionarias antes de que los hippies hicieran su aparición, bajo el sol de California, en un montículo cubierto de hierba (creo que lo era) justo en la esquina de Telegraph Avenue con el campus de la UC. Yo era bastante delgada entonces (y, salvo por esta pequeña barriga, todavía lo soy). En consecuencia, allí, en el corazón de la contracultura, un hombre negro se me acercó, joven y bonito, y me preguntó: «¿Estás tomando aditivos?», con lo que se refería a speed, anfetaminas. Me reí y le respondí que no. Él continuó diciendo: «Si te saltas muchas comidas más, no estarás allí». Luego me preguntó si me gustaban los chicos y se alejó cuando, nuevamente, le respondí que no.
Me fui de Berkeley el 3 de julio, haciendo autostop hacia el norte por la interestatal 5. Una camioneta negra de la época me recogió al sur de Santa Rosa. (Cuatro años más tarde, cuando asistía a la facultad de medicina naturista en esa zona, identifiqué esa misma rampa de entrada a la autopista). Cuando el conductor, de unos veinte años, me preguntó adónde iba, le contesté: «Esta noche sólo quiero dormir en las secuoyas». Fue la respuesta adecuada a la persona adecuada.

Jamie Myers, el conductor, acababa de entregar un cargamento de droga, el primero que llevaba para él mismo. «Recibo una llamada. Vuelo a Los Ángeles. Conduzco una camioneta hasta San Francisco con cocaína oculta en cada parte de la carrocería y camper. Me detienen cinco veces. Cada vez llamo a mi hombre y la policía me deja ir. Acabo de conducir mi propia carga por primera vez». Y, sentado allí en el asiento del pasajero, noté en silencio que la camioneta negra de la época que conducía, tenia muchos espacios grandes y huecos para esconderse.
Jamie volvía a casa, al norte de California, a Myers Flat, un condado fundado por su tatarabuelo. Me contó historias sobre las secuoyas: su abuelo llevándole a ver aparearse a los ciervos; gente que vivía en casas completas dentro de árboles ahuecados por el fuego; comunidades a lo largo de la costa en lugares sólo accesibles en barco; ver a su novia por primera vez mientras dormía en la base de una secuoya, a kilómetros de cualquier carretera... Como autoestopista de larga distancia, siempre consideré que mi trabajo consistía en entretener al conductor. Pero en este viaje me limité a escuchar.
Estaba oscuro cuando salimos de la autopista hacia el norte. Condujo por una red de caminos de tierra entre grandes árboles, me dejó bajar, me dejó instalarme a la luz de los faros y dijo que volvería al día siguiente. Allí, en la oscuridad, me metí en el saco de dormir y me quedé dormido.

Al día siguiente me desperté en otro mundo, en un bosque de gigantes. Era el bicentenario americano. Como parecía apropiado para el lugar y la ocasión, para mi desayuno patriótico, tomé una gran cápsula de lo que me habían dicho que era mescalina orgánica. Al recordarlo, la identifico como peyote seco en polvo. Esa fue mi experiencia con los fuegos artificiales aquel Cuatro de Julio.
En aquella época, los hippies dividían el mundo en: los de fuera y los de dentro, los «heteros» y los «frikis». En otra línea temporal, en un universo paralelo, donde no estuve tan influido por la contracultura, me hubiera convertido en un abogado en una gran ciudad o hubiera ganado mucho dinero en las finanzas internacionales. Pero aquí, en este mundo, peregriné a California y fui «víctima» del movimiento hippie, al menos en su parte final.
Más tarde, Jerry García hizo la siguiente valoración de los hippies y de San Francisco: «Sólo durante una tarde, en el verano de 1967, todo fue perfecto».
Años después de aquel Verano del Amor, Grace Slick, de Jefferson Airplane, se arrepintió de haber defendido ante sus fans la ética hippie: «enciende, sintoniza, abandona». Se lamentaba, y estoy parafraseando: «Estábamos en una banda de rock and roll; todos tendrían que seguir adelante y ganarse la vida».

Puede que los chicos de hoy en día no se tejan flores en el pelo, pero tienen un optimismo similar respecto al cambio: basta con derribarlo todo para que brote en su lugar el Jardín del Edén.
La insatisfacción forma parte de la condición humana. Sospechar que la hierba es más verde en otro lugar, preguntarse qué habrá al otro lado de la montaña, nos mantiene motivados.
Pero medir la concreción ya conocida y limitada de nuestro lugar actual con las posibilidades infinitas y desconocidas de cualquier otro lugar no es una comparación justa. Situamos la utopía en otro lugar, porque, de hecho, la palabra significa «en ninguna parte»: οὐ («no») y τόπος («lugar»).
Ya me he preguntado lo que podría haber sido. Pero aquí, cada vez más cerca del final de la partida, me siento bastante bien de cómo he jugado las cartas que me han tocado. Digo, disculpándome cómicamente por tal o cual defecto personal: «No tienes ni idea de lo que he superado». Sentada aquí, escribiendo estas memorias, calentado por el sol invernal de México, estoy inundada de un espíritu de autoaceptación que debería haber llegado hace tiempo. Sólo «últimamente se me ocurre lo largo y extraño que ha sido este camino».